El periodista de cultura, que se hizo famoso por sus conocimientos relacionados con el mundo del café, estrenó su primera novela literaria que explora la cotidianidad y las relaciones.
“Busco similar” es la primera novela publicada de Nicolás Artusi, periodista especializado en cultura, que se adentra en una mezcla de géneros producto de su experiencia y trayectoria. En conversación con DEF, cuenta cómo fue el proceso: lo que hizo hasta llegar a una novela literaria y su trabajo en el día a día.
- Te puede interesar: Mis cinco libros: Daniel Balmaceda
La ficción abarca el vínculo entre dos hombres en los 90’ que se conocieron a través de un aviso en el diario. Este método se utilizaba con frecuencia en los 90 para relacionarse con otras personas. Además, Artusi invita a sus lectores a viajar por la Ciudad de Buenos Aires de aquella década a través de sus palabras.

Todo sobre “Busco similar”, la primera novela de Nicolás Artusi
Si bien sus primeros libros fueron relacionados al café y todas sus matices, en esta ocasión Artusi se lanza a la ficción, un género que, hasta ahora, no habíamos visto en su perspectiva. Entre sus trabajos anteriores, se encuentran Café, Cuatro comidas, Manual de café y Diccionario del café.
-¿Cómo llegaste a escribir esta novela y meterte en el mundo de la ficción?
-Siempre había escrito libros, antes de géneros más bien específicos, como fueron un manual o un diccionario, en el caso del café. Pero después escribí otros dos que eran como de un género híbrido.
Tanto el de la historia del café como el de las comidas, eran libros ensayísticos que a la vez incorporan la memoria personal, la autoficción, la crónica, la crítica de costumbres y cultural.
Con este libro, el quinto y mi primera novela, tenía el impulso y las ganas de escribir acerca de la vida en los 90 hacía mucho tiempo y lo empecé a escribir en los días más ociosos de la pandemia.
También quería profundizar en lo que era para ese momento la vida de alguien homosexual en esa época, en términos de conocer a gente. La verdad que no tuve de entrada una idea en cuanto a ceñirme a un estilo puntual, sino que también me resultó atractivo explorar los géneros híbridos.
¿Cuáles serían estos “géneros híbridos”?
-“Busco similar” tiene recursos y hasta un tono general que lo acercan a la crónica periodística, y si bien tiene sucesos inventados, como toda pieza de ficción, los datos son reales: las calles que se mencionan, los precios, las figuras que aparecen. Para que esto sucediera, use mis habilidades periodísticas para que detrás de una documentación importante, haya datos certeros. La trama es ficción, pero el contexto y la ambientación que le di es real.
- Te puede interesar: Mis cinco libros: David Lebón
La temática central que se menciona mucho y se aborda es cómo se conocían las personas antes. El concepto del aviso y de realmente no saber cómo sería el otro, es una pieza clave de la novela, ¿crees que podrías hacer una apreciación de cómo sería hoy, con todas las aplicaciones móviles al alcance?
Es muy interesante eso porque muchos lectores me están pidiendo una secuela, porque quieren saber qué fue de la vida de los personajes principales, Gastón y Javier. Los podría encontrar en esta época, ¿no?
Ahora está completamente transformado eso, así que creo que sería interesante también una exploración, porque el título de la novela “Busco similar” deriva de un código retórico que había en esa época.

Uno publicaba un aviso en una revista, un aviso personal: enumeraba sus características personales y lo cerraba diciendo “busco similar”. La búsqueda de un código equivalente en las aplicaciones de citas o en redes sociales sería muy interesante. La verdad que yo no estoy inmerso en ese mundo, pero tendría que investigarlo.
¿Qué tono buscabas para la novela en ese sentido?
-El libro tiene una vocación anti-melancólica, yo no quería que fuera como una especie de canto del cisne por un tiempo que se perdió. Es simplemente lo más descriptivo y completo posible para darle forma a la historia.
De hecho, hay lectores que son contemporáneos a los 90, que recuerdan cómo era, pero también los hay mucho más jóvenes a los que se les alumbra también una diferencia de costumbres fenomenal, ¿no?
Todo esto que nosotros decimos de intercambio o de contacto entre personas a través de cartas, con el correo de por medio, las casillas postales, sucedió hace muy poco, unos 20 años. Entonces, si bien hay una diferencia mínima entre las generaciones, es un cambio de época fuerte.
El paraguas del periodismo me empujó a tener un montón de registros distintos
Nicolás Artusi
¿Vos crees que este nuevo género está en un “boom”? Hay muchas publicaciones que exploran la crónica, se sumergen en el realismo y relatan un momento o una época en concreto.
-En mi caso, no tuve nada de cálculo. Es la manera en la que yo escribía cuando trabajaba en Clarín y sigue siendo igual ahora en La Nación. Siempre practiqué métodos que en el periodismo estadounidense de los 60 se hacía, pero acá en Argentina nunca fueron habituales: hablar en primera persona, usar onomatopeyas, intercalar escenas o situaciones.
Tal vez mi escritura es muy literaria para el periodismo, pero muy periodística para la literatura. Fue una derivación de mi formación como lector y no conozco otra manera. No sé si puede llegar a ser un boom, si va a volver o si se va a ir, en cuanto a tendencias hablamos. Pero sé que funciona en el contexto del periodismo y en el literario.
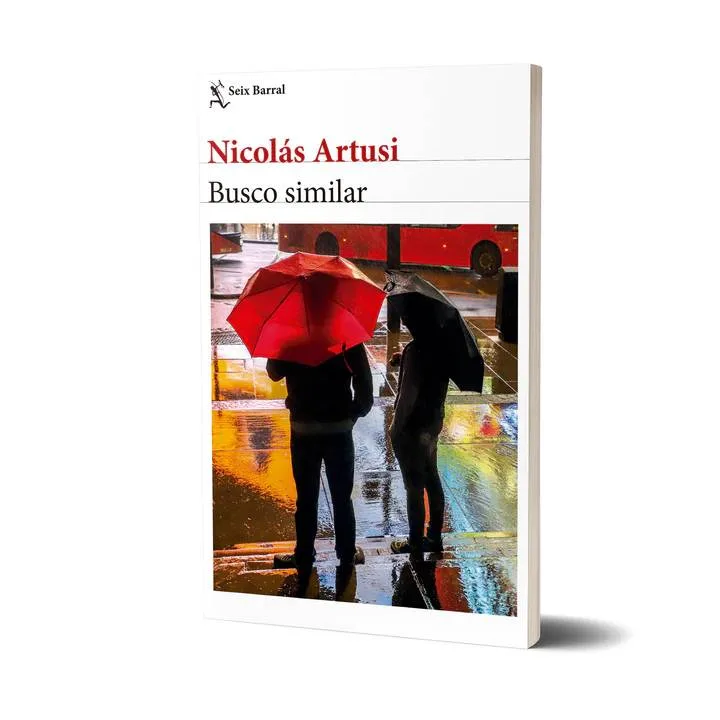
Tu novela está cargada de referencias para aportar más contexto a la historia y se impone el cultural como un elemento muy presente ¿Qué rol tiene en tu vida?
-Siempre fueron muy importantes los consumos culturales en mi vida, de hecho, me dediqué a eso, a las zonas “blandas” del periodismo. Nunca escribí ni hablé de política, ni de economía, más allá de alguna coyuntura, o de alguna presentación que haya tenido que hacer.
Más allá de las referencias, que únicamente las uso cuando creo que pueden aportar a la historia o cuando me pueden ayudar a justificar algo, no es por una voluntad de snob o por el famoso “name dropping”, sino porque es lo que me rodea.
Tal vez otras personas pueden hablar de otras que son probablemente mucho más vitales y mucho más importantes que las que yo tengo. Pero aún así, siempre intento que sean citas o menciones que resuenen en las personas y con las que puedan sentirse identificadas.
El multiverso Artusi y el periodismo como herramienta principal
¿Cómo es tu día a día? Sos periodista, autor, especialista en café, crítico de cine, recomendás muchos consumos culturales, sos bastante multifacético.
Hace algunos años yo me enfrenté a un dilema. Empecé con mi alter ego, el personaje del sommelier de café en el año 2007 y hubo un momento, que fue más temprano que tarde, donde me enfrenté a: enfoco el 100% de mi actividad en el café o lo incorporo como otro más de los contenidos culturales a los que le doy atención.
Por eso es que no me vinculé de una manera mucho más cercana con la materia prima. Podría haber lanzado mi propio café o abrir una cafetería, la historia hubiese sido completamente distinta.
¿Cómo crees que se te dio explorar tantos matices de la cultura?
El paraguas del periodismo me empujó a tener un montón de registros distintos, que se expresan también a través de la escritura, la televisión o la radio. Siempre me sedujo esa idea de un amplio rango de inquietudes y de expresiones.
Muchas veces me preguntan cómo se me ocurren muchas cositas todo el tiempo. Es decir, como que de lo pequeño puede llegar a salir un libro, y, la verdad, es la eterna angustia del sumario. Los periodistas estamos constantemente pensando notas, contenidos, ideas que puedan llevarse a cabo.

Son pequeñas cositas, pero difícil llevarlas adelante todas a la vez, ¿cómo lo hacés?
No soy multitasking, soy más bien “unitarea”. Cuando hago un proyecto, hago solo eso y es lo que, irónicamente, me permite poder hacer mucho. Creo que ese es el secreto de la productividad. El libro lo empecé a escribir en la pandemia, pero lo terminé cuando el encierro ya había pasado.
¿Y qué método utilizaste para escribir el libro? Entiendo que debe ser bastante difícil manejar la productividad, el tiempo, las fechas.
Se lo robé a Stephen King y es programar el tiempo de escritura. El autor habla de 2.000 caracteres “buenos” por día y ya está, ni más ni menos. En mi caso, por lo general me guío por tiempo, me siento a escribir dos horas, y están exclusivamente dedicadas a escribir.
- Te puede interesar: “Invisible”: Fredi Vivas y una nueva manera de ver la Inteligencia Artificial
Así como cuando estoy en el programa de televisión estoy las tres horas ahí, sin poder escribir o contestar mails a la vez, trato de darle ese mismo nivel de concentración. Lo fundamental para mí fue esconder el teléfono dentro de un cajón. No basta solo con silenciarlo. Pero esta manera me resultó muy eficiente para el proceso solitario y tedioso que es a veces escribir un libro.






